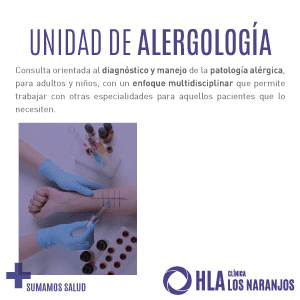Miguel Ángel Velasco. Tenía bastante recelo, diría que un profundo respeto y temor, por cumplir la promesa que le había hecho a Miguel Ángel García, trabajador de Ocean Soul, de realizarle un pequeño reportaje in personam sobre las actividades de ocio que dicha empresa viene prestando desde principio de verano en el Puerto Marítimo de El Rompido.

Las excusas que le argumentaba no valieron para nada, ni siquiera el estado del tiempo, que por dos veces anularon el viaje, eran contrarrestadas con el argumento de que no existía ningún peligro, que los niños incluso lo hacían y disfrutaban con ello. No tenía más remedio que creerle y aceptarlo aún cuando en mi interior, no lo tenía nada claro. Mi miedo a las alturas, mi vértigo, viene de antiguo, e incluso agravado por otras circunstancias personales que no vienen al caso citar, pero mi compromiso era firma y no había forma o excusa que pudieran echarme para atrás.

Acompañado de mi compañero Juan Aurelio Pecino y de su hija Claudia, una simpática y linda criatura de 22 años, del área de informática e infografía, del Huelva Buenas Noticias, nos dirigimos a temprana hora hacia la localidad costera. Él eufórico, al igual que su hija; yo pensativo. La mañana se había levantado totalmente otoñal, desapacible en este extraño verano, con un cielo absolutamente entordado de un color pesado que presagiaba agua y un viento frío que erizaba un poco más mis ya tersos vellos. Era una realidad de que a la tercera iba la vencida; las dos anteriores, precisamente por circunstancias climatológicas, se habían anulado, a pesar de que conforme nos acercábamos a la costa el viento nos dejaba un reguero de diminutas gotas y el cielo se cerraba sin piedad acompañado de una bruma invernal.
El Puerto Marítimo de El Rompido se hallaba prácticamente desierto. La pequeña flota pesquera de la localidad faenaba al otro lado del arenoso istmo y los transbordadores que cruzan a los turistas a la otra orilla esperaban paciente a que éstos aparecieran . El verano está haciendo su estrago particular. Nada invitaba a bajar a la playa. Diminutas gotas de lluvia, frío y viento, mucho viento que presagiaba lo que en pequeñas dosis nos cubría. La lluvia. Además, la bruma, una niebla rasa que invitaba a estar recogido en el lar familiar más que al descubierto.

Miguel Ángel nos esperaba impávido junto a Carlos, otro de los marineros. Gafas de sol, rostros duros y curtidos, a pesar de su juventud, breves vestuarios playero. Tras un breve saludo nos dirigimos al pantalán donde se encontraba una lancha a motor de 9 metros de eslora. Después de descalzarnos y, en mi caso, ponerme un acogedor chaleco polar, nos colocan los chalecos salvavidas antes de subir a bordo e inmediatamente emprender a marcha lenta rumbo al exterior de la flecha. El entorno nos mostraba un paisaje intimista, pero desolador. Casas y restaurantes vacíos, desdibujados por la niebla; embarcaciones de recreo, motoras y yates amarrados en los pantanales, dormidos en aspecto fantasmagórico; cientos de gaviotas planeando sobre inexistentes bancos de peces que llenaban con su graznar un sonido ciertamente tétrico. En la otra banda, para mayor espesor del cuadro, el desierto. Las ruinas desnudas de las antiguas almadrabas y pequeños grupos de almejadores que se afanaban entre el fango y el agua . Meros espectadores sin excepción.

Pasada la punta de la barra de playa, donde la bajamar comenzaba a dejar regueros de pequeños deltas arenosos, viramos, creciendo la velocidad de la motora, mar adentro en dirección suroeste. El paisaje se me trocaba cada vez más virulento, las olas comenzaban a batir sin rubor la proa del barco y solo los diminutos puntos fluorescentes de otros barcos lejanos que asomaban al son de éstas, me daban cierta sensación de compañía.

Al ralentí el motor, a una distancia que en mi supina ignorancia sobre distancias marinas me supo a unos quinientos metros de la orilla, los marineros comenzaron a a preparar el paracaídas y nos colocaron los arnés de seguridad entre las piernas y el torso. La familia Pecino observaba sin perder detalle todos los movimientos de estos y escuchaban con aplicación escolar sus recomendaciones. A mi todo me daba igual, tenía que subir y ya era tarde, muy tarde para echarme atrá. La suerte estaba echada. La típica alea jacta est latina.

Sólo cuando Miguel Ángel empezó a explicar los pasos que debíamos dar en caso de un hipotético y nulo de posibilidad, avería o fallo mecánico en el aire, un profundo y agudo pellizco me empezó a subir por la boca del estómago. No existía ningún peligro, recalcaba, todo estaba bajo control, pero si algo de eso pasase, ¡a cerca de doscientos metros de altura! Deberíamos desprendernos del punto de sujeción al barco, planear libremente con el paracaídas hacia la superficie del mar y una vez posado en ella despojarnos del mismo y nadar alejándonos para que su fuerza centrífuga no nos absorbiera . Inmediatamente, socorridos por el chaleco salvavidas, la motora nos recogería.

¡Así de fácil¡ Al menos, por la expresión de sus rostros, para los Pecino sí. Para mí, poco dado a aceptar recomendaciones y oír en lugar de escuchar, demasiado complicado. Ya actuaría en consecuencia por puro instinto de supervivencia si el caso se diera. Encima , por si fuera poco, nos anuncia que sería yo el primero en elevarme y en solitario; mientras que los Pecinos lo harían posteriormente y en conjunto. Pura cuestión de peso y edad. ¡Dita sea!

Entre Miguel Ángel y Carlos me acoplaron el equipo al paracaídas en posición de arranque, sentado sobre la superficie diáfana de proa con las piernas en forma de uve alrededor del pilón colocado al efecto. La cabeza no tenía tiempo para pensar, ni los oídos para escuchar.
Miraba a mi amigo, sentado a eslora junto a Claudia, que sonreían expectantes, tímidos, y al iniciar de soltar el piloto el cable de sujeción, izó el dedo anular en señal de fortuna. Apenas pude agradecérselo . La garganta y los cinco sentidos obstruidos por el siguiente paso, me lo impedían.

Tengo que decir que me sentía más preocupado de mi propio miedo por el supuesto, pero real, vértigo que por la ascensión en sí. Lo cierto es que poco a poco, de forma progresiva, fui dejando de ver para luego utilizar el término divisar, a mis compañeros, al barco, a la superficie deseada de tierra. No quería pensar. Era consciente de que a mi alrededor todo se hacía más pequeño, pero el enfoque se magnificaba por su magnitud a pesar de la bruma, de la niebla que me enturbiaba e irracionalizaba. De repente, cesó todo sonido. Dejé de oír y de sentir movimiento. Antes de hacerle comprender al cerebro que actuara y funcionara, me encontraba en la situación tantas veces pensada y temida durante días. Los pies colgando sobre un trasfondo irreal, sobre un vacío de ajeno mar embravecido y orlado de blancos hilos de espumas vivaces. La primera reacción, automática, fue mirar al horizonte para perder la sensación de precipicio que produce el vértigo. Éste en su esplendor y grandeza me atenuaban la noción de altura y de mi propio mal.

A medida que pasa el tiempo me voy haciendo con la realidad. Mis oídos se van adaptando a un silencio que desconoce, a un sonido” hasta no sentido. Es extraño, te perturba las sienes. No existe una sensación de soledad, es de grandeza. ¡Será cosa de la ingravidez! Lo que no es cosa de la ingravidez es la altura. Esta existe y es real. Tengo que acostúmbrame a la misma y perder la noción de peligro. De saberme por encima del peligro y de cualquier problema. Nada me podía pasar, no tenía porqué. Estaba seguro y aquello que me agobiaba, la altura, no dejaba de ser una imagen más dentro de un cuadro, como en las películas.

Empezaba a disfrutar. Conforme mi seguridad avanzaba y miraba a los ojos a mi propio infierno interior dejaba a un lado el lastre del pánico y la ingravidez se me convertía en soportable levedad. Un inmenso y mullido colchón de mágico cielo me envolvía en una extraña y cálida atmósfera de tranquilidad y seguridad. Todo era mío, todo me pertenecía, mis ojos y su visión no eran humanas, al menos ignota de su peripecia, abarcando la esfera sin límite ni frontera.

Abajo, a mis pies, un diminuto botón blanquecino caracoleaba surcando la masa gris compacta de la superficie. Sonreí tímidamente al principio para romper en carcajada infantil, después. Me hallaba a doscientos metros de altura y me sentía increiblemente ligero e ingrávido cuán gaviota Juan Salvador. Jugaba con mis recientes placeres conocidos, me sorprendía de esta nueva realidad y sus posibilidades. Llegó un momento que quería beber de un trago tanta felicidad, de hacerme camarada viejo de ella, que me producía ansiedad. Intenté echar la cabeza hacia atrás y cerrar los ojos, relajarme, pero algo en mi quería mantenerme despierto, deseoso de no perder detalle alguno de ese momento.

Sin embargo, todo tiene en esta vida un final. Lentamente, casi sin darte cuenta, notas que desciende, con la misma levedad e ingravidez de la gaviota, que planeas sobre lo etéreo de tu descender, que se te cruzan esa aves que a partir de ese momento se van a convertir de nuevo en tu simbolo, no literario, aquél ya pasó, sino de vida. Vuela, vuela la gaviota sin volar. Como tú haces. Vuela, sin volar, mientras la dimensión va tomando su aspecto normal, mientras las casa vuelven a su tamaño y ese blanquecino botón que hace poco se movía al antojo del cuerpo liquido va tomando forma. Y ves a la gente, a las personas que durante más de veinticinco minutos has olvidado completamente. Tus ojos están limpios al igual que tu mente. Vuelves a sentir frío donde antes no existía temperatura. Y desciendes, vas bajando a una realidad que es la tuya y deseas volver alzar el vuelo, confundirte con aquello donde no había mundo, ni problemas, donde quizás podía encontrar la grandeza de la creación. No más de veinte metros te separan de la verdad y esa te espera con la misma expectación e incredulidad que habías dejado. Juan Aurelio, Claudia, los marineros, todos estaban allí, en la motora de nueve metros de eslora y tu posas como esa cigueña en la que te has convertido en tu nido flotante.

Los marineros se prestan con rapidez y profesionalidad a detenerme y zafarme del equipo. Me doy cuenta que los Pecinos me miran con los ojos tan abiertos como la sonrisa que dibujan en sus labios. He vuelto a mi habitat. Pero he vuelto cargado de sensaciones imborrables, de emociones contenidas y rebozadas por su valor e indescifrables por su falta de explicación. Pero me queda algo más que reseñar. Hasta ahora he intentado contar mi peripecia vital porque la he sentido, la he vivido, he sido su sujeto activo. Ahora, aún cuando corta, me gustaria dibujar un breve boceto ajeno. Que seán ellos, los Pecinos, quienes cuenten algún día lo que sintieron. Que sea el padre quién narre como bailaba su estómago al sentir a su lado la aventura tantas veces soñada estos últimos días, cómo sus sienes palpitaban aceleradamente cuando ascendia al paraiso de donde yo había descendido, junto y al lado de su compañera natural de aventuras familiares, de Claudia, su hija, calco sentimental y moral paterno. Que sean ellos los que canten una y mil veces lo que sintieron en en ese trance mágico, en ese vuelo sin volar, en ese flotar ngrávido, en esa soportable levedad de sus seres, de sus almas agradecidas. Ellos lo harán, yo no puedo intentar siquiera describir algo tan íntimo y subjetivo.
Pero si puedo, para finalizar, describir lo que vi como espectador. Si puedo decir que difícilmente se me borrará del recuerdo un abrazo. Ese abrazo con el que Juan aurelio, con los ojos fuera de sus órbitas y con una expresión cuasi mística, me fundíó al llegar. Gracias, amigo. Con solo verte volvió la pena ir. Gracias, Ocean Soul por hacerlo posible.